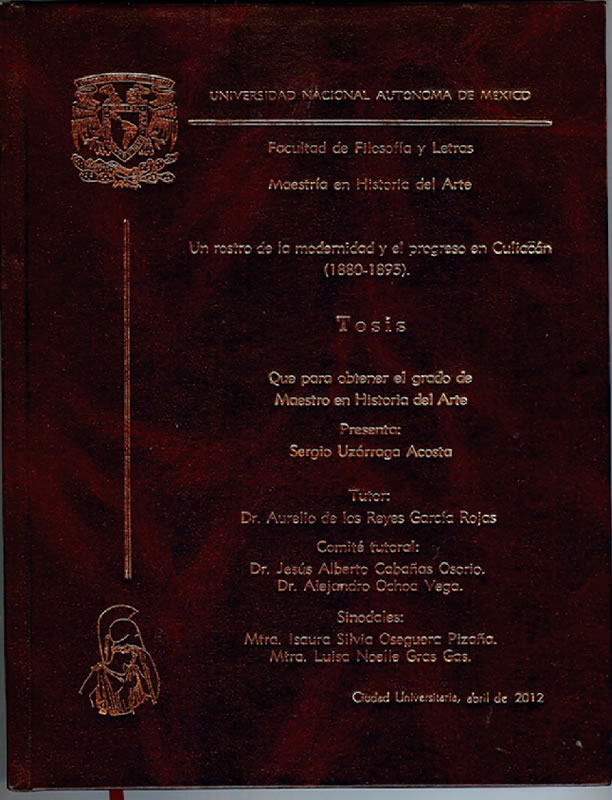Por Miguel Ángel Avilés*
-A mi no me van a quitar la idea de que ese cabrón se tiró, replicó Diego con enfado, mitentras observaba en esa pared amplia los bocetos que había trazado.
Vicente (por el momento) no dijo nada. Como si ignorara a Diego, clavó su vista en su cuaderno y sombreó con precisión las amplias caderas que le había pintado a la Venus de Milo.
-Pero le ganamos, dijo de pronto, en tono provocador, al tiempo que sobaba el lóbulo de su oreja izquierda.
-Sí, nos ganaron ustedes y el árbitro puto, sentenció Diego, volteándose para amenazar con la mirada a Vicente y moviendo sobre el aire el pincel que sostenía en la mano.
Diego todavía portaba ese overol verde que se había enfundado a media mañana, justo cuando el árbitro daba el silbatazo inicial y comenzaban las acciones.
Vicente tenía un par de semanas de haber llegado. “Sólo me quedaré unos días” dijo en ese email pero “esos días” ya se estaba extendiendo mucho. La pena, sin embargo, no era una característica en Vicente. Si por él fuera, se podía quedar a vivir ahí en Coyoacán siempre que alguien lo estuviera abasteciendo de material para su obra y una austera comida diariamente.
Cuando abrieron a la puerta de aquella casa azul, se sorprendió por las facciones de esa mujer que tenia frente a sí y la observó como si fuera su más rara modelo al tiempo que se echaba aire con un arrugado papel donde traía garabateada una dirección.
-Que bellas sus cejas, comentó Vicente como para congraciarse y ella hizo una mueca que aparentó sonrisa y dándose la vuelta, avanzó cojeando hacia el fondo de la casa.
– ¡Diego: te buscan! gritó con energía de celadora y su voz retumbó en esas paredes altas.
El jardín de la casa parecía un museo botánico. El azul de los exteriores contrastaba con las flores que enrojecían en el patio. En las ventanas, los brazos de una enredadera se enraizaban y entretejían con discreción el cuerpo arcilloso de los maceteros.
-Quehubole pinchi Vicente, exclamó Diego con familiaridad y voz rasposa, llevando ese cuerpo colorado al suyo para estrujarlo con fervor en un abrazo.
– ¿Unos cuantos días nomás mmmm? preguntó Diego como dudando.
Pese a ese juramento, a los pocos días el huésped dejó constancia de que no se iría pronto, cuando ya le daba por agarrar todo sin pedir permiso, como si llevara años viviendo ahí.
La situación fue más notoria cuando Vicente acaparó el estudio de Diego y no mostró congoja alguna al tomar las cosas ajenas y con ellas darle color a unos dibujos iniciados durante el viaje.
-Unos cuantos días, afirmó Vicente, con seguridad.
A la hora que despertaba, nunca antes de las diez de la mañana, caminaba hasta lo que empezaba a ser su lugar favorito, llevando siempre una taza de café en la mano que preparaba al pasar por la cocina, y una cigarro en la otra para no salir de ahí en todo el día, salvo que fuera para buscar un ciber y enviarle un correo a su hermano, sobre todo desde que Diego le prohibió entrar a su cuarto y tomar la computadora.
Diego sentía que aquel espacio ya no era suyo. Las insinuaciones de su mujer, sobre la incómoda presencia de su amigo, si bien le molestaban al principio, ahora le daban la razón y ya consensaban un hartazgo.
Desde que Vicente había llegado, sus pinturas en cuanto a variedad y volumen –sobre todo los colores pálidos- se había reducido considerablemente y el piso, que alguna vez había sido todo de azul cielo, comenzaba a transformarse en una colorida dualidad entre naranja y amarillo, como esos girasoles que con cierta obsesión le daba por dibujar a Vicente, justo a la hora que caía la tarde.
-¡Que poca madre!, señaló la esposa de Diego, con enfado, cuando vio a éste con la escoba, barriendo residuos de papel y un montón de colillas de cigarro.
Vicente había salido en busca de un café internet. Diego no había hecho concesiones para que se comunicara desde la casa y no tenia modo de comunicarse con su hermano. El dinero se le había terminado, los frescos aún no tenían comprador y no se le mostraban ganas de buscar algún trabajo.
Esa vez anduvo algunas calles y le pareció un espectáculo digno de perpetuar en sus pinturas, el que mostraba esa cantina con tanta algarabía de los presentes, casi todos vestidos de verde, luego de ver con euforia ese gol que Andrés Guardado le anotara al portero Croata.
De pronto, se olvidó de su hermano y ahí se quedó hasta media tarde (como si estuviera en el estudio de Diego). Salió de ahí con un grupo de gente que seguían, festivos, a dos parroquianos que sacaban a otro en hombros el cual ondeaba una bandera tricolor.
“¡Ahora va Holanda, putos!” Alcanzó a escuchar cuando salían algunos, tambaleantes, del lugar. La consigna, apenas entendida, le sonó como a declaración de Guerra.
Afuera, la fiesta se encendía y no miró carro alguno que no culebreara en su ventana una bandera. Cruzó la calle con apuro y se quedó viendo con asombro la batalla en peticiones que tenían los mariachis. Alguien, acomedido, le acercó una botella y no dudó en tornarle un trago largo a ese tequila que ya estaba por agotarse. Su cara, de por sí cobriza, se puso como una mandarina y él escuchó, como a lo lejos, la carcajada tronante de alguien que vio el atrevimiento.
Se tomó otros tragos más y ya no supo de sí. Lo que recuerdo-según contaría después a los paramédicos- es que, clareando el siguiente día, una dama de poncho rojo curtida en años, le pasaba unos limones para que se los exprimiera a ese caldo rebosante de grasa donde nadaban con suficiencia unos trozos de estomago de res y unos picosos granos de maíz, esos que lanzó, flamígeros, sobre su acompañante, como un dragón cuando lo traicionó la nausea, dejando en esas coloridas prendas una tibia acuarela, como si bosquejara una de sus obras.
-Joven ¿me escucha, joven?… Joven: ¿me escucha?, repetía quedito una enfermera que se encontraba parada junto esa cama donde había pasado ya cinco días en conmoción, luego de perder el sentido en esa caída que se dio al tratarse de empinar el plato de pancita tal como lo hacían los demás comensales.
Vicente tenía vendada toda la cabeza hasta su oreja izquierda y le taladraba un dolor intenso como en su primera resaca. Esta vez la resaca tenía sello de origen: cerveza, bacardi, tequila y el golpe demoledor en ese piso rústico que durante años había conservado esa fonda donde quiso apaciguar su borrachera en compañía de esa dama que recibió, sin defensa, los torrentes de su vómito.
-¿Aquí vive usted, joven?.. ¿¿Aquí?? …¿aquí, en esta dirección vive? Repitió con modosidad la enfermera, mostrándole un arrugado papelito que los paramédicos habían sacado de su pantalón cuando lo levantaron en la fonda.
Vicente entreabrió los ojos y respondió con un sí rasposo, soltando un gemido. Tres horas más tarde una ambulancia se estacionó en reversa frente esa casa azul. Vicente fue bajado por dos camilleros en peso, como si bajaran una lavadora, y lo dejaron paradito en la puerta, esa de madera rústica y pintada de café.
La esposa de Diego se asomó por la venta y lo vio ahí parado apoyándose en una muleta y con una bolsa de medicina en la mano. Con resequedad abrió y sin decir una palabra, lo ayudó a pasar para enseguida llevarlo, con dificultad, hasta la recamara. En ese cuarto permaneció dos días. Ambos- Diego y su mujer- se la pasaron al cuidado del paciente como si cuidaran a un hijo recién nacido. Vicente pedía agua y agua le daban. Vicente quería ir al baño y al baño lo llevaban.
Al quinto día lo dejaron a su suerte. Se levantaba con lentitud y, con esa ropa desgarrada y sucia, caminaba lánguidamente como las momias de Guanajuato hasta donde estuviera Diego. Este lo venia venir, se ponía de espaldas y concentraba su vista en la pared sin decir una palabra. Durante algunas horas el dialogo con Vicente era intermitente, a lo mucho contestaba con monosílabos como quien responde por compromiso a un encuestador.
-¡Diegooo: ya empezó el juego! Refirió su mujer con voz seca, ese domingo a media mañana y le aventó con un overol verde, como cumpliendo un protocolo.
Diego encendió el televisor y no se movió de su asiento más que sólo una vez para ir al baño y otra, al minuto 82, para darle un manaso al aparado y volviera la imagen. Antes todo había sido desde ese sillón, desde donde parecía levitar cuando México estaba por perforar la meta holandesa.
-Ese se parece a mí, dijo Vicente, en un acercamiento que hizo la cámara a uno de los jugadores vestidos de naranja cuando cobraba un tiro de esquina. Sin dejar de ver las acciones, Diego meneó en el aire su brazo derecho como pidiendo silencio y le dio otro golpe leve al televisor. En otras ocasiones, Diego acostumbraba a ver los partidos con otros dos amigos pero ahora andaban en Brasil.
No pudo conformarse con la presencia de Vicente, salvo por la posibilidad de burlarse de él al terminar el juego, despuesito de que México venciera a Holanda aunque fuese con el mínimo marcador tal como lo iba superando hasta ese momento.
-¡Gooool! Exclamo Vicente, con una energía que no se le escuchaba desde hacía una semana. Holanda acababa de empatar y Diego enmudecía, sorprendido, justo cuando el televisor otra vez empezaba a oscurecerse. Le dio el golpe de rigor pero no fue suficiente. Le dio otro y otro y nada. Al quinto manaso escuchó la voz de los narradores y al suavizarse la pantalla vio en cámara lenta a Rafael Márquez estirando su pierna y al jugador Holandés-ese calvo y veloz- cayendo al césped. El árbitro ya había tomado la decisión, una decisión irrevocable y mortal que a través de la pena máxima en un momento más le daría el triunfo al eecxuadrón naranja.
-¡No fue penal!! NO FUE PENAAAL! Gritaba Diego con frustrante incredulidad.
Vicente lo observaba callado, con una sonrisa apenas dibujada.
-¡No fue penaaal!!!!!! Estalló Diego y arrebatándole la muleta a Vicente, le dio un golpe al televisor casi con la fuerza con que dio la cabeza de Vicente en el piso de esa fonda.
El ambiente se torno áspero, como después de una discusión familiar a la hora de la comida. Así permanecieron por más de una hora sin decirse nada y cada quien retornó a lo suyo como si dos contrincantes se apartaran a su esquina. La televisión de pronto volvió en sí, como si despertara de un letargo, como si cobrara vida propia y en actitud preventiva, tratara de protegerse de los golpes que recibía desde hacía mucho tiempo, cada vez más frecuentes. Fue Diego quien reactivó la plática más tarde, acusando la habilidad del jugador holandés para simular esa caída, el principio del fin en una esperanza. Vicente pudo replicar con jactancia sólo dos veces. Sin embargo, pese a que su afirmación burlona era irrefutable (“pero le ganamos”), Diego ya no estaba dispuesto a recibir más humillación, menos en su propia casa. Maldijo al Árbitro, lo llamó tres veces puto y se le quedó viendo con terminante indignación a Vicente. Este apenas si pudo trastabillar tantito como buscando refugio, sin quitarle la mirada a Diego, en una súplica silenciosa pero tardía. Diego no escuchó cuando su mujer le gritaba desde la cocina que no lo hiciera. Enloquecido, había tomado un enmohecido piolet que yacía guardado en un cajón y, sin miramientos, lo estrelló en la oreja vendada de Vicente, la cual salió volando, sanguinolenta y carcomida, hasta caer junto a un montoncito de colillas cigarro y uno salpicado dibujo de la Venus de Milo que rodaba en suelo. Vicente se derrumbó llevando ya en su cara la rigidez de un muerto. Diego y su esposa lo miraron ahí, estupefactos. Más tarde, en su declaración, dirían a la autoridad que así lo encontraron, sangrante y tirado en el piso, con otras más de sus crisis emocionales que tanto lo martirizaron en vida, la que se quitaba ahora arrancándose una oreja, y tomándose un puño de pastillas ante el despecho irreversible de un amor lejano.
*Lic. en Derecho, escritor y Premio del Libro Sonorense.